Actualización : agosto 8, 2015
Se sabe
que todo ser humano logra expresarse de forma efectiva a través de los
movimientos y acciones generadas por sus
músculos, los cuales le permiten gesticular, articular, e incluso realizar
actividades tan vitales como lo son deglutir y respirar. SIn embargo, la
invulnerabilidad de estos músculos no está garantizada, ni durante el periodo
de gestación, ni durante los primeros 5 años de vida puesto que un daño a nivel
cerebral podría afectar la movilidad general o áreas específicas del cuerpo.
La
parálisis cerebral (PC) es una de las enfermedades congénitas (existen antes
del nacimiento o se contraen al nacer) más comunes de la niñez. El riesgo de un
bebé prematuro de sufrir parálisis cerebral es mucho mayor al del bebé nacido a
término. Los bebés prematuros que pesan menos de 1510 gramos tienen una
probabilidad 30 veces mayor de desarrollar parálisis cerebral que los bebés
nacidos a término.
La
parálisis cerebral es una enfermedad que afecta las habilidades motoras (la
capacidad de moverse de manera coordinada y resuelta), el tono muscular y el
movimiento de los músculos. En condiciones normales, las personas aprenden a
mover sus músculos de una manera coordinada y pareja, aunque los movimientos
simples, incluso el permanecer quieto, requieren una interacción más complicada
de músculos y nervios. Puesto que un niño con parálisis cerebral tiene
dificultad para controlar o coordinar sus músculos, incluso estos movimientos
simples resultan difíciles. Otros problemas que pueden desarrollar los niños
con parálisis cerebral incluyen dificultad para comer, problemas de control de
vejiga e intestinos, problemas respiratorios y dificultades de aprendizaje.
La
parálisis cerebral se debe al daño cerebral que se produce antes, durante o
después del nacimiento, durante los 3 a 5 primeros años de vida. No es una
enfermedad contagiosa ni progresiva, lo que significa que no empeorará con el
correr del tiempo. Si bien la parálisis cerebral no puede ser curada, el
entrenamiento, el tratamiento, el equipo especial y, en algunos casos, la
cirugía, pueden ayudar a un niño con parálisis cerebral a llevar una vida más
funcional.
*
Parálisis cerebral espástica. Causa rigidez y dificultad en los
movimientos. En esta patología se ve afectada la corteza motora, principalmente
la vía piramidal. Su sintomatología es la hipertonía, que puede ser
espasticidad como rigidez. La manera de reconocerla es mediante una resistencia
continua a un estiramiento pasivo en toda extensión del movimiento.
* Parálisis cerebral distònica. (También llamada discinética), resulta en
movimientos involuntarios y descontrolados. Esta patología afecta los núcleos
de la base y sus conexiones, entre estas
están en el núcleo caudado, putamen, pálido y subtalamico. Su sintomatología se
da por alteración del tono muscular con fluctuaciones y cambios bruscos del
mismo, movimientos involuntarios.
* Parálisis cerebral atáxica. Caracterizada por un sentido alterado del
equilibrio y la percepción de la profundidad. En esta patología se distinguen
tres formas clínicas diferenciadas, estas tienen en común la existencia de una
afectación cerebelosa con hipotonía, movimientos sin coordinación, trastornos
del equilibrio.
* Parálisis cerebral mixta. Se hallan combinaciones de diversos trastornos
motores y extrapiramidales con distintos tipos de alteraciones del tono y
combinaciones de diplejía o hemiplejías espásticas, sobre todo atetósicos. Las
formas mixtas son muy frecuentes.
Se
desconocen las causas de la mayoría de los casos de parálisis cerebral; la
mayoría se debe a problemas durante el embarazo por los cuales el cerebro se
daña o no se desarrolla normalmente. Los problemas durante el proceso del parto
son causa de parálisis cerebral en menos del 10% de los casos.
También
se asocian con un riesgo mayor de parálisis cerebral : infecciones y otros
problemas de salud de la madre durante el embarazo, defectos congénitos del
sistema nervioso central, nacimientos prematuros, bajo peso al nacer (en
particular los bebés que pesan menos de 907 gramos, los nacimientos múltiples
(mellizos, trillizos, etc.) y la falta de llegada de oxígeno al cerebro del
feto o del bebé. La lesión al cerebro del bebé o durante la primera infancia
también puede provocar parálisis cerebral.
Se
estima que la infección bacteriana denominada corioamnionitis, que infecta las
membranas fetales y el líquido amniótico, es la causa del 12 por ciento de los
niños con parálisis cerebral nacidos a término y del 28 por ciento entre los
prematuros afectados por ese padecimiento.
* Anoxia Prenatal (patologías del cordón)
* Infección prenatal (rubeola)
* Hemorragia Cerebral Prenatal
* Exposición a radiaciones
* Consumo de drogas o tóxicos.
* Desnutrición materna (anemia)
* Amenaza de aborto
* Madre
joven
* Prematuridad
* Bajo
peso al nacer
* Hipoxia perinatal
* Trauma físico directo durante el parto
* Mal
uso y aplicación de instrumentos (fórceps)
* Placenta previa o desprendimiento
* Parto
prolongado y/o difícil
* Presentación pelviana con retención de cabeza
* Asfixia por circulares al cuello (anoxia)
* Cianosis al nacer
* Broncoaspiración
* Traumatismos craneales
* Infecciones (meningitis, meningoencefalitis, etc.)
* Intoxicaciones (plomo, arsénico)
* Accidentes vasculares
* Epilepsia
* Fiebres altas con convulsiones
* Accidentes por descargas eléctricas
* Encefalopatía por anoxia
Un
diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado de la parálisis cerebral son dos
tareas complejas. El médico de primer nivel y el pediatra desempeñan un papel
muy importante y trascendental en este aspecto, pues son los primeros
involucrados en el control de la valoración del desarrollo neurológico del
niño, el cual constituye la base de la identificación oportuna de la enfermedad.
La
enfermedad puede ser diagnosticada precozmente en bebés con riesgo elevado de
sufrir parálisis cerebral, en especial los nacidos prematuramente con
complicaciones como hemorragia intracraneal (hemorragia dentro del cerebro) y
problemas pulmonares graves. Estos bebés deben ser controlados detenidamente
desde el nacimiento y se deben evaluar su desarrollo y tono muscular de manera
periódica.
Para el
bebé nacido a término sin factores de riesgo para la parálisis cerebral, el
diagnóstico de la enfermedad durante el primer año de vida puede ser difícil.
El retraso en hitos normales del desarrollo, como tomar los juguetes a los 4
meses o sentarse a los 7 meses, podrían ser señal de parálisis cerebral, al
igual que el tono muscular anormal, movimientos mal coordinados y la
persistencia de reflejos infantiles (como el reflejo de Moro o reflejo de
sobresalto) más allá de la edad a la que deberían desaparecer. Si estos hitos
del desarrollo sólo están levemente retrasados, no se llegará al diagnóstico de
parálisis cerebral hasta que el bebé tenga de 12 a 15 meses, o más.
* Incapacidad motora
* Desarrollo sicomotriz lento
* Retraso mental
* Hipoxia del cerebro (lesiones cerebrales durante el parto)
* Trastorno de la postura y el movimiento
* Convulsiones
(en algunos casos)
*
Problemas visuales
* Problemas auditivos
* Problemas del lenguaje
* Ataques epilépticos
* Percepción y sensación anormal
* Problemas de la piel (llagas de presión)
* Problemas de aprendizaje
Antes
de quedar embarazada, las mujeres deben mantener una dieta sana y asegurarse de
que todos los problemas médicos que puedan tener sean manejados como
corresponde. En cuanto sepan que están embarazadas, las mujeres deben
procurarse atención médica. El control de la diabetes, anemia, hipertensión y
deficiencias nutricionales durante el embarazo ayudarán a prevenir algunos
casos de nacimientos prematuros y, por lo tanto, algunos casos de parálisis
cerebral. Sin embargo, hasta que los médicos no logren un entendimiento más
completo de las causas de la parálisis cerebral, la mayoría de los casos no
serán previsibles.
Los
niños con parálisis cerebral sufren distintos grados de discapacidad física y
también pueden tener problemas médicos asociados como convulsiones, problemas
del habla o de comunicación y retraso mental. El nivel de discapacidad más
elevado de aquellos con parálisis cerebral se verá fuertemente afectado por la
presencia y el grado de retraso mental.
 Otros
problemas médicos de los niños con parálisis cerebral podrían incluir deterioro
visual, pérdida de la audición, aspiración de alimentos (la succión de
alimentos o líquidos en los pulmones), reflujo gastroesofágico (expectoración),
problemas del habla, babear, deterioro dental, alteraciones del sueño,
osteoporosis (huesos frágiles, débiles) y problemas de conducta.
Otros
problemas médicos de los niños con parálisis cerebral podrían incluir deterioro
visual, pérdida de la audición, aspiración de alimentos (la succión de
alimentos o líquidos en los pulmones), reflujo gastroesofágico (expectoración),
problemas del habla, babear, deterioro dental, alteraciones del sueño,
osteoporosis (huesos frágiles, débiles) y problemas de conducta.
Algunos
niños con parálisis cerebral sólo tienen un deterioro leve de sus habilidades
motoras. Otros están gravemente afectados. Muchos niños con parálisis cerebral
tienen problemas con un grado intermedio de gravedad y podrían requerir
tratamiento continuo y dispositivos como aparatos ortopédicos o sillas de
ruedas. Por lo general, el 90% de los niños con parálisis cerebral sobrevive
hasta cumplir veinte años y más, en comparación con el 98% de la población
infantil general. Sin embargo, los niños con parálisis cerebral cuadripléjica
(que afecta las cuatro extremidades) y retraso mental grave tienen un índice de
supervivencia inferior: aproximadamente el 70% llega a cumplir los veinte años.
Las enfermedades respiratorias como obstrucción de las vías aéreas superiores o
neumonía debida a aspiración son las causas más comunes de muerte precoz en
estos niños.
Si bien
en la actualidad no existe una cura para la parálisis cerebral, la enfermedad
puede ser manejada con una variedad de tratamientos para ayudar al niño a
lograr el máximo potencial de crecimiento y desarrollo. En cuanto se
diagnostica la parálisis cerebral, un niño puede comenzar el tratamiento para
los problemas de movimiento, aprendizaje, habla, audición y desarrollo social y
emocional.
Además,
se pueden utilizar medicamentos, cirugía y aparatos ortopédicos para ayudar al
niño a lograr la máxima función muscular posible. La dislocación de la cadera y la escoliosis (curvatura de la columna vertebral) son problemas comunes asociados con la parálisis cerebral, en especial con la forma espástica.
En ocasiones, la espasticidad muscular intensa puede ser asistida con medicamentos tomados por boca o administrados a través de una bomba (la bomba de baclofeno) implantada bajo la piel.
El equipo de profesionales
que pueden trabajar con un niño con parálisis cerebral incluye a médicos,
terapeutas, psicólogos, educadores, enfermeras y trabajadores sociales. El apoyo
de la familia del niño también desempeña un papel muy importante en el manejo
de la enfermedad.
Hay
casos de parálisis cerebral en bebés que se producen como consecuencia de falta
de oxigeno en el momento del parto, que ahora tienen una esperanza.
La Dra. Johanna Kutzberg, del Duke University
Medical Centers, de Carolina del Norte (EEUU), está realizando un
Protocolo de investigación en estos niños, que consiste en administrarles
células madre obtenidas de la sangre de su cordón umbilical. Fueron obtenidas en el momento del nacimiento de estos mismos bebés, a los que luego se les
diagnosticó la parálisis cerebral.
El
fundamento científico de este estudio es que las células madre extraídas del
cordón umbilical, pueden adaptarse y contribuir a mejorar el tejido dañado.
Las
células madres tienen la capacidad de autoreplicarse a través de sucesivas
divisiones celulares a lo largo de toda la vida del individuo, por lo que
mantienen cierto grado de “inmortalidad”. Además tienen la capacidad de
diferenciarse para dar origen a células especializadas, dentro de las que
podrían incluirse las neuronas dañadas en un evento adverso, como puede ser la
falta de oxígeno en el momento del parto.
Un
estudio realizado con éxito por un equipo de investigadores estadounidenses del Instituto
Nacional de Salud Infantil fue publicado en abril 2012 en la revista
norteamericana Science Translational
Medicine. Consiste en un novedoso tratamiento para la parálisis cerebral
que logra recuperar casi por completo la movilidad, lo que representa una
esperanza para las personas que sufren de este padecimiento.
El método, que integra el creciente campo de la nanomedicina, supone la administración de un medicamento anti-inflamatorio directamente en las partes dañadas del cerebro a través de diminutas moléculas en forma de árbol conocidas como dendrímeros.
Este
medicamento fue administrado en crías de conejo de seis horas de nacidas con
parálisis cerebral. Mostraron una significativa mejoría en la función motora al
quinto día de vida, se movían casi a niveles normales sanos.
El
método resultó exitoso debido a que la nanoadministración permitió aliviar con
rapidez la inflamación de cerebro.
La
razón por la que se usaron conejos en el estudio, fue porque estos, como en los
humanos, desarrollan una parte del cerebro antes del nacimiento y otra después,
mientras que la mayoría de los animales nace con sus habilidades motoras
formadas.
Si bien
es verdad que los expertos afirman que llevará varios años saber si este método
puede ser usado en bebés humanos, la investigación revela que una intervención
temprana puede revertir el daño cerebral.
Papel de la genética en la parálisis cerebral
Un estudio canadiense realizado por investigadores del Hospital de Niños Enfermos en Toronto y del Instituto de Investigación del centro de salud de la Universidad McGill en Montreal, publicado en la revista Nature Communications en agosto 2015, revela el importante papel de la genética en el desarrollo de este síndrome.
Para llevar a cabo la investigación, los expertos realizaron pruebas genéticas a 115 niños con parálisis cerebral y a sus padres, muchos de los cuales tenían diversos factores de riesgo. Los investigadores encontraron que el 10% de estos niños tenía variaciones del número de copias (VNC) que involucran genes considerados clínicamente relevantes.
Los VNC son perturbaciones estructurales del ADN de un genoma que puede tomar la forma de deleción, de adiciones o de reorganizaciones de partes de un gen y causar la enfermedad. Se les observa en menos de 1% de la población general.
Dos recién nacidos expuestos a los mismos factores de riesgo perinatales a menudo evolucionan de manera muy diferente. Por ejemplo, los estudios muestran que los genes confieren una resistencia – o, por el contrario, una susceptibilidad – a desarrollar parálisis cerebral.
La medicina ha considerado durante mucho tiempo que la parálisis cerebral era causada por factores como la asfixia al nacer, un accidente cerebrovascular o una infección del cerebro durante el desarrollo de los bebés.
El trabajo podría tener importantes consecuencias sobre la prevención y el tratamiento de los niños que sufren de parálisis cerebral, así como sobre el asesoramiento terapéutico dado a los padres.
Actualmente, las pruebas genéticas no se realizan ni son recomendadas de forma rutinaria. Además, las causas genéticas rara vez se analizan, excepto cuando no se encuentra ningún otro origen a la enfermedad.
Dado que la investigación ha desvelado que hay muchos genes distintos implicados en la enfermedad, los expertos han sugerido la posibilidad de que se incluyan pruebas genéticas prenatales a estos pacientes en la práctica clínica diaria.
Papel de la genética en la parálisis cerebral
Un estudio canadiense realizado por investigadores del Hospital de Niños Enfermos en Toronto y del Instituto de Investigación del centro de salud de la Universidad McGill en Montreal, publicado en la revista Nature Communications en agosto 2015, revela el importante papel de la genética en el desarrollo de este síndrome.
Para llevar a cabo la investigación, los expertos realizaron pruebas genéticas a 115 niños con parálisis cerebral y a sus padres, muchos de los cuales tenían diversos factores de riesgo. Los investigadores encontraron que el 10% de estos niños tenía variaciones del número de copias (VNC) que involucran genes considerados clínicamente relevantes.
Los VNC son perturbaciones estructurales del ADN de un genoma que puede tomar la forma de deleción, de adiciones o de reorganizaciones de partes de un gen y causar la enfermedad. Se les observa en menos de 1% de la población general.
Dos recién nacidos expuestos a los mismos factores de riesgo perinatales a menudo evolucionan de manera muy diferente. Por ejemplo, los estudios muestran que los genes confieren una resistencia – o, por el contrario, una susceptibilidad – a desarrollar parálisis cerebral.
La medicina ha considerado durante mucho tiempo que la parálisis cerebral era causada por factores como la asfixia al nacer, un accidente cerebrovascular o una infección del cerebro durante el desarrollo de los bebés.
El trabajo podría tener importantes consecuencias sobre la prevención y el tratamiento de los niños que sufren de parálisis cerebral, así como sobre el asesoramiento terapéutico dado a los padres.
Actualmente, las pruebas genéticas no se realizan ni son recomendadas de forma rutinaria. Además, las causas genéticas rara vez se analizan, excepto cuando no se encuentra ningún otro origen a la enfermedad.
Dado que la investigación ha desvelado que hay muchos genes distintos implicados en la enfermedad, los expertos han sugerido la posibilidad de que se incluyan pruebas genéticas prenatales a estos pacientes en la práctica clínica diaria.
Inicialmente,
los padres de niños con parálisis cerebral pueden sentirse decepcionados,
deprimidos e incluso enojados. Algunos padres se culpan por la discapacidad de
sus hijos, mientras que algunas familias encuentran consuelo en la
espiritualidad. Otros aprenden todo lo que pueden sobre la enfermedad o se
vuelven expertos en el uso del equipo especial requerido. Algunos padres se
vuelven defensores de los niños con parálisis cerebral, en especial en el
sistema educativo. Y muchos padres participan en grupos de apoyo.
También
es importante que los padres de un niño con parálisis cerebral se aseguren de
que los hermanos del niño reciban la atención que necesitan, porque se
encuentran en un riesgo mayor de desarrollar problemas emocionales y de
conducta.
Hay
momentos específicos de mayor estrés en las vidas de las familias que deben
hacerle frente a la parálisis cerebral. El primero es el momento del
diagnóstico, cuando los padres se enteran de que su hijo tiene la enfermedad.
Otro período estresante es cuando el niño comienza la escuela y los padres
comienzan a trabajar en planes de educación especializada. Los años de la
adolescencia y los desafíos de socialización de la adolescencia pueden ser
problemáticos, al igual que la culminación de los años de escuela, alrededor de
los 21 años. Después de esta edad, algunos de los servicios de apoyo ya no
están a su disposición. Por ultimo, a medida que los padres envejecen, deben
considerar y preparar los futuros cuidados y el alojamiento de su hijo.
En el
primer ciclo (0-3) los niños con parálisis cerebral se pueden escolarizar en
centros ordinarios con apoyo de profesionales especializados en atención
temprana. Así estarán atendidos desde el principio. En el segundo ciclo (3-6)
los alumnos con parálisis cerebral podrán pasar a un centro específico.
La
educación infantil abarca desde los 0-6 años y está basada
en la prevención y compensación, ya que la intervención temprana se realiza con
el fin de evitar problemas en el desarrollo. La atención a los niños en este
periodo de edad (0-6) se ha desarrollado bajo modelos distintos, con
responsabilidades y fines diferentes.
Los
objetivos están centrados en favorecer el desarrollo de los niños,
proporcionándoles experiencias para una evolución más completa.
Las
sesiones de Fisioterapia suelen tener una duración de 45 minutos, tiempo en que
se trabajarán los aspectos motrices correspondientes a cada caso particular,
siempre mediante la terapia del juego. Es fundamental obtener una buena
interacción niño-fisioterapeuta, así como motivar el interés y participación
del niño en las sesiones.
El
rango de estiramiento, los ejercicios de movimiento y de fortalecimiento son
esenciales en todos los niños. Además, las técnicas de neurofacilitation estimulan el sistema nervioso central para
establecer los patrones normales de movimiento. Estas técnicas se desarrollaron
en los últimos años para minimizar el deterioro neurológico y ayudar a la
curación del sistema nervioso central y su reorganización.
El
enfoque de la terapia ha pasado de tratar de curar la lesión neurológica al
aumento de la función motora.
Las
neuronas en el cerebro intacto pueden sustituir la función perdida, se pueden
formar nuevas sinapsis y la reorganización de las neuronas tiene lugar para que
el niño adquiera la función a medida que crece. Este proceso se denomina
plasticidad neuronal. Los métodos actuales de neurofacilitation estimulan el
sistema nervioso central y aceleran la maduración neuromotriz a través del
proceso de la plasticidad neuronal.
El éxito
de las técnicas utilizadas en la fisioterapia depende de la práctica repetida.
Los padres deben repetir los ejercicios con sus hijos todos los días y observar
a los niños para notar mejoras o cambios que puedan ser necesarios.
El
desarrollo cerebral e intelectual del niño depende en gran medida, de la
cantidad y calidad de los estímulos que reciba. El desarrollo de su
inteligencia está vinculado también, de forma determinante, al ejercicio de las
funciones motrices del cerebro (arrastre, gateo, caminar...).
El
arrastre propiamente dicho (es decir, desplazarse rozando con el cuerpo en el
suelo) suele iniciarse alrededor de los 6-7 meses y debe considerarse el mayor
logro en el área de la movilidad ya que, gracias a él, el bebé deja de ser
dependiente del entorno para alcanzar objetos y buscar nuevos estímulos por si
mismo. En los niños con parálisis cerebral este proceso en muy importante.
Las
oportunidades de arrastre deben ser frecuentes y cortas, respaldadas siempre
con palabras de ánimo y caricias que premien el esfuerzo que el bebé realiza.
Después, y de manera gradual, se irán alargando las distancias y también el
tiempo de estancia boca abajo.
El
arrastre comporta numerosos beneficios para el bebé. En primer lugar, la
posición típica del arrastre le facilitará desarrollar y muscular la zona
cervical al intentar levantar la cabeza y apoyarse sobre sus manos con los
brazos estirados o sobre los codos cuando tiene los brazos flexionados en
ángulo recto (ésta es la posición más cómoda para ellos y la que les facilita
manipular los objetos que están al alcance de sus manos mientras mantienen la
cabeza erguida sin cansarse).
Además,
el arrastre implica el avance en patrón cruzado: se mueve utilizando su brazo
derecho y su pierna izquierda para empujarse hacia delante; simultáneamente
mueve el brazo izquierdo y la pierna derecha hacia delante para soportar su
peso sobre ellos como preparación para el siguiente movimiento.
Avanzar
en patrón cruzado implica, y a la vez ejercita, la coordinación entre los dos
hemisferios cerebrales. El hemisferio derecho controla los movimientos y
sensaciones de las extremidades izquierdas y el hemisferio izquierdo controla
los movimientos y sensaciones del lado derecho del cuerpo. Cuando los dos
hemisferios trabajan de manera coordinada quiere decir que su mano izquierda
(hemisferio derecho) sabe lo que hace su mano derecha (hemisferio izquierdo) y
por tanto puede, por ejemplo, pasarse cosas de una mano a otra sin que se
caigan.
Así
pues, cuantas más oportunidades tenga el pequeño de moverse en el suelo, más
posibilidades tienen sus dos hemisferios cerebrales para ejercitarse y desarrollarse
plenamente, lo cual favorecerá su desarrollo intelectual y la posibilidad de
pasar a la fase siguiente: el gateo.
Autores:
Isidro Fernández y Stephanie Herrera, Universidad Veritas, Costa Rica
El
juego surgió como una iniciativa para integrar la animación digital y la
tecnología en apoyo a la educación. La investigación previa a la elaboración
del sistema duró más de un año y contó con el apoyo de diferentes instituciones
en Costa Rica.
El
proyecto consistió en la elaboración de un sistema de juegos interactivos
orientado a facilitar la educación y enseñanza en niños con parálisis cerebral;
estos fueron desarrollados a partir de distintos niveles de comprensión, desde
lo más básico de la asociación semántica, hasta ejercicios un poco más
avanzados de comprensión de lógica.
La
iniciativa de la creación de estos juegos interactivos para niños con parálisis
cerebral nace con el interés de colaborar en los procesos destinados a los
niños con necesidades educativas especiales, como una forma de apoyo a su
integración respetando sus individualidades y en igualdad de condiciones de
calidad, derechos y deberes que el resto de los habitantes.
El
juego fue donado a las instituciones que participaron y apoyaron su
realización. Los autores han puesto parte de la investigación en su sitio web,
desde donde también se puede adquirir el juego : http://www.isidrofernandez.info/proyectos-educativos/animacion-3d-y-2d-aplicadas-a-la-educacion-especial/
*
Desnutrición
* Falla
en el crecimiento (longitud)
* Sobrepeso u obesidad
* Deficiencia de micronutrientes, sea por ingesta insuficiente y/o por alguna
interacción entre fármacos y nutrientes que impide un metabolismo adecuado
* Osteopenia y osteoporosis
El
objetivo del manejo nutricional en los niños con parálisis cerebral es lograr
un estado nutricional adecuado, que permita mantener las siguientes funciones :
* Cardio-respiratoria, mediante el tono adecuado de las musculaturas
diafragmática y cardiaca
* Inmunológica, para control de las infecciones
* Motoras y cognitivas, a través de un adecuado funcionamiento del sistema
neurológico
* Cicatrización
y reparación tisular, de modo de evitar escaras o permitir que se resuelvan
rápidamente
Los
niños con parálisis cerebral poseen un patrón de crecimiento distinto al de los
niños normales debido a que tienen distinta composición corporal, con
disminución de la densidad ósea, la masa muscular, la masa grasa y el
crecimiento lineal y patrones de desarrollo puberal y de edad ósea diferentes.
Los
requerimientos energéticos se pueden calcular mediante distintas fórmulas, lo
importante es que después se realice un seguimiento del peso y la talla para
evaluar si el aporte es adecuado. El aporte de proteínas se debe hacer
siguiendo las recomendaciones para niños normales, al igual que el aporte de minerales
y vitaminas. Se ha observado que aun cuando se entregue un suplemento a los
niños con parálisis cerebral, de todos modos presentan deficiencia de hierro,
folato, niacina, calcio y vitamina E y D.
El tipo
y vía de alimentación dependerá de las habilidades motoras, dificultades para
alimentarse y de si el paciente se atiende en forma ambulatoria o está
institucionalizado.
Un niño
con esta discapacidad puede obtener numerosas habilidades si su ambiente es
conveniente, pero si su familia no facilita las oportunidades adecuadas a su
discapacidad inicial, aunque sea leve, se puede traducir en una limitación o
falta de la capacidad para caminar, hablar e incluso relacionarse con los
demás. Mientras más temprana, oportuna y
eficaz sea la atención de un niño con parálisis cerebral, existirán mayores
oportunidades de adaptarse e integrarse a una vida social productiva.
La
mayoría de los niños con parálisis cerebral tiene el potencial de aprendizaje y
desarrollo personal. Al aprender todo lo que sea posible sobre la enfermedad y
entender las limitaciones de los niños con parálisis cerebral, apoyando al
mismo tiempo sus esfuerzos, los padres pueden ayudarles a lograr su máximo
potencial.
 |
| Manual para padres De Hijos Con Parálisis Cerebral |
Ver
 |
| Peligro de los pesticidas neocotinoides para la salud y el ecosistema |
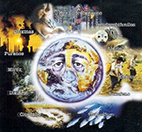 |
| Contaminantes orgánicos persistentes |
 |
| Intoxicación por metales pesados |
 |
| Plomo – metal pesado tóxico |
 |
| Glutamato monosódico aditivo alimenticio peligroso |
 |
| Neurotoxinas |
 |
| La exposición a contaminantes atmosféricos tiene un impacto en el cerebro humano |
 |
| Efectos del alcohol en el desarrollo cerebral del feto – Síndrome de alcoholismo fetal |
 |
| Toxoplasmosis durante el embarazo |
 |
| La malnutrición afecta el desarrollo neurológico e intelectual de los niños |
 |
| La dieta de los padres influye en la salud de los futuros hijos |
 |
| La oxitocina protege el cerebro del neonato |
 |
| Hemisferios cerebrales del niño |
 |
| Lateralidad cerebral en el niño |
 |
| Ejercitar el cerebro del niño |
 |
| Relación entre trastornos del desarrollo neurológico infantil y exposición prenatal a tóxicos y pesticidas |
 |
| Investigación sobre las mutaciones genéticas causantes de trastornos cerebrales |
 |
| Plasticidad neuronal en el niño |
















